21.9.04
Cuadro surrealista de los sentidos
Y una vez más la locomotora de la vida hace su parada en la estación que más nos gusta, cuyos andenes repentinamente se ven inundados de colores vivos y radiantes que desconciertan la mente, obligándola a rendirse pacíficamente ante el ejercito de sensaciones primaverales.
Las puertas del vagón aún gélido del invierno se abren y con los músculos todavía entumecidos por las remnisencias de un agosto insípido comenzamos a transitar el camino hasta el molinete que nos brinde el paso hacia una libertad en compañía de tardes cálidas y ocasos templados por una tranquilidad sobrecogedora.
Miles de fragancias dulces se brindan desde el otro lado del muro, invitándonos a embriagarnos con el empalagoso perfume de las nuevas flores deseosas que alguien pose su atención en ellas. Los motivos naturales que empapelan el lugar resultan verdaderos óleos imposibles de duplicar incluso por la mejor mano artista del hombre, y con su caleidoscópico esplendor consiguen que la simbiosis con nuestro sentido visual sea de trance total. Una brisa suave propina leves caricias en nuestro rostro que van quitando todo vestigio de maltrato por la crudeza del frío, susurrándonos al oído la fórmula para una felicidad del alma que aguarda a la vuelta de la esquina, pasando el molinillo metálico.
Ante tanto espectáculo de diversidad cromática-sensorial, resulta difícil no sucumbir ante un abismo de placeres incorpóreos, endrogado por substancias de ausente presencia física pero tan punzantes como las espinas de una rosa. Hay que tener la precaución de no marearse por la incesante danza de matices y tonalidades; de no perder el equilibrio antes de alcanzar el punto señalado y caer a las vías de la ausencia emocional.
El pequeño mecanismo de aspas metálicas recibe un baño de sol que lo tiñe de una coloración oro fuego, al tiempo que nos aguarda ansioso para manosearnos la cintura un instante antes que atravesemos el portal hacia una existencia de libertinaje total: sin absurdos miedos personales, sin inútiles dudas de la mente, sin vehementes vacilaciones del ser. De concilio absoluto con uno mismo, de armonía con lo que nos rodea... de eterna primavera.
A pocos metros de llegar, la melódica serenidad omnipresente se interrumpe por un estridente silbato que resuena en los tímpanos como un chirrido infernal. Se trata de la señal de que es hora de que el viaje prosiga, de subir nuevamente al tren para así alcanzar la siguiente triste parada que escrutamos lejos en el horizonte. Que realza lo peor del espíritu, calcina nuestra voluntad y derrite las ganas con lenguetazos de fuego avasallantes.
Incapaces de desatender al hipnótico llamado, con la cabeza gacha retornamos hacia el interior del furgón, mientras que de reojo, con una mirada soslayante le decimos adiós a esa promesa de bienestar y prosperidad humana. Las puertas se cierran frente a nuestras narices, y la enorme oruga metálica inicia su marca alejándose gradualmente del paraíso terrenal donde nos encontrábamos con rumbo hacia la vulgaridad del estío de diciembre.
Es que nunca lograremos comprender que el recorrido de nuestro rutinario existir es circular. Y que por más ganas que tengamos de salirnos de él siempre responderemos a ese silbato endiablado que nos instiga a proseguir con el repetitivo orden impuesto por la naturaleza. Ese que nos permite ser libres en cuentagotas, apenas por los meses que dura la breve caminata hasta el molinete que jamás podremos traspasar.
Las puertas del vagón aún gélido del invierno se abren y con los músculos todavía entumecidos por las remnisencias de un agosto insípido comenzamos a transitar el camino hasta el molinete que nos brinde el paso hacia una libertad en compañía de tardes cálidas y ocasos templados por una tranquilidad sobrecogedora.
Miles de fragancias dulces se brindan desde el otro lado del muro, invitándonos a embriagarnos con el empalagoso perfume de las nuevas flores deseosas que alguien pose su atención en ellas. Los motivos naturales que empapelan el lugar resultan verdaderos óleos imposibles de duplicar incluso por la mejor mano artista del hombre, y con su caleidoscópico esplendor consiguen que la simbiosis con nuestro sentido visual sea de trance total. Una brisa suave propina leves caricias en nuestro rostro que van quitando todo vestigio de maltrato por la crudeza del frío, susurrándonos al oído la fórmula para una felicidad del alma que aguarda a la vuelta de la esquina, pasando el molinillo metálico.
Ante tanto espectáculo de diversidad cromática-sensorial, resulta difícil no sucumbir ante un abismo de placeres incorpóreos, endrogado por substancias de ausente presencia física pero tan punzantes como las espinas de una rosa. Hay que tener la precaución de no marearse por la incesante danza de matices y tonalidades; de no perder el equilibrio antes de alcanzar el punto señalado y caer a las vías de la ausencia emocional.
El pequeño mecanismo de aspas metálicas recibe un baño de sol que lo tiñe de una coloración oro fuego, al tiempo que nos aguarda ansioso para manosearnos la cintura un instante antes que atravesemos el portal hacia una existencia de libertinaje total: sin absurdos miedos personales, sin inútiles dudas de la mente, sin vehementes vacilaciones del ser. De concilio absoluto con uno mismo, de armonía con lo que nos rodea... de eterna primavera.
A pocos metros de llegar, la melódica serenidad omnipresente se interrumpe por un estridente silbato que resuena en los tímpanos como un chirrido infernal. Se trata de la señal de que es hora de que el viaje prosiga, de subir nuevamente al tren para así alcanzar la siguiente triste parada que escrutamos lejos en el horizonte. Que realza lo peor del espíritu, calcina nuestra voluntad y derrite las ganas con lenguetazos de fuego avasallantes.
Incapaces de desatender al hipnótico llamado, con la cabeza gacha retornamos hacia el interior del furgón, mientras que de reojo, con una mirada soslayante le decimos adiós a esa promesa de bienestar y prosperidad humana. Las puertas se cierran frente a nuestras narices, y la enorme oruga metálica inicia su marca alejándose gradualmente del paraíso terrenal donde nos encontrábamos con rumbo hacia la vulgaridad del estío de diciembre.
Es que nunca lograremos comprender que el recorrido de nuestro rutinario existir es circular. Y que por más ganas que tengamos de salirnos de él siempre responderemos a ese silbato endiablado que nos instiga a proseguir con el repetitivo orden impuesto por la naturaleza. Ese que nos permite ser libres en cuentagotas, apenas por los meses que dura la breve caminata hasta el molinete que jamás podremos traspasar.






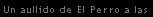 2:49 a. m. -
2:49 a. m. -