4.12.04
Alquimia
El sonido de un trueno lo despertó de un sueño insípido que no pudo recordar. Ya no dormía con tranquilidad, y la ansiedad se había aventurado en los terrenos de la obsesión sin pedir permiso. Las horas transcurrían como siglos dilucidando la fórmula añorada, la solución que se tornaba una nebulosa con tan sólo imaginarla.
De chico siempre se había interesado por las ciencias, por el arte de combinar componentes para traer al mundo efectos nuevos para la humanidad. Su abuelo, la única persona de su familia que le había quedado luego de un accidente de laboratorio, con los esfuerzos de un alma movilizada por el más puro cariño lo había instruido en las cuestiones científicas hasta hacer de él un verdadero alquimista.
Así, cuando le tocó quedarse en soledad en el mundo, comenzó sus primeros trabajos en las más importantes casas de los Señores del lugar, y luego el mismo Rey pidió precio para su labor en el palacio.
Desde zumos para auyentar animales salvajes, hasta bálsamos de curación semi-instantaneos, todas las personas del pueblo acudían hasta su hogar en busca de rápidos y eficaces remedios para los problemas de sus vidas. A decir verdad, tanta demanda popular con el correr del tiempo se había convertido en ganancias inmesurables que le procuraron al Alquimista tener practicamente lo que deseara.
La casona era grande, iluminada y estaba dotada de todos los lujos y placeres imaginables. Los jardines cercados estaban poblados por equinos jóvenes que deambulaban sin jinete, como una metáfora contradictoria de la libertad. En el interior, toda clase de obsequios decoraban las paredes y las esquinas, en demostración de gratitud a tantos años de servicio por la comunidad.
Sin embargo, cada noche, cuando la última persona se retiraba de la morada, el pesado manto de la tristeza caía implacable y pegar un ojo se tornaba para el Alquimista un auténtico castigo.
En la vigilia, cuando los fantasmas de la pena se apiadaban de su alma y lo dejaban libre por un rato, podía ver con claridad lo que le estaba sucediendo: su existir no estaba completo en lo más mínimo, necesitaba encontrar una fórmula que le diera a su ser la calma del lago cuando sale la luna: la paz que unicamente tiene un corazón enamorado.
Otro trueno irrumpió el silencio de la habitación y se puso de pie de un salto. Atravezó los extensos pasillos hasta llegar a su mesa de trabajo en el sótano decidido a terminar con lo que hacía varias semanas había comenzado. Los habitantes de la zona ya no lo veían como antes, su aspecto ahora era algo extraño y las madres no acudían más allí a que tratase las enfermedades de los niños. En los pasillos de la feria se comentaba que había enloquecido buscando una pócima nueva, y una de sus empleadas de limpieza aseguraba haberlo oido llorar todas los días desde que trabajaba allí.
Con las manos temblorosas por la fatiga de jornadas enteras sin descansar, levantó el frasco donde acababa de realizar la última mezcla. Miró su contenido y sin dudarlo un instante, bebió todo hasta la última gota... Se quedó parado con la mirada perdida, como quien espera que ocurra un milagro en un chasquido con los dedos. Pero nada sucedió.
Varios días más tarde, preocupados por la prolongada desaparición, rompiendo la regla más sagrada del hogar, los empleados bajaron hasta el sótano para dar con él.
Lo hallaron sin vida tendido sobre la mesa, con el corazón incrustado al cristal de un tubo de ensayo.
El alquimista se quitó la vida harto de no poder encontrar la fórmula del amor, sin comprender jamás que la tuvo enfrente todo el tiempo, en la pasión y la dedicación que le inflingía a lo que realizaba por los demás.
De chico siempre se había interesado por las ciencias, por el arte de combinar componentes para traer al mundo efectos nuevos para la humanidad. Su abuelo, la única persona de su familia que le había quedado luego de un accidente de laboratorio, con los esfuerzos de un alma movilizada por el más puro cariño lo había instruido en las cuestiones científicas hasta hacer de él un verdadero alquimista.
Así, cuando le tocó quedarse en soledad en el mundo, comenzó sus primeros trabajos en las más importantes casas de los Señores del lugar, y luego el mismo Rey pidió precio para su labor en el palacio.
Desde zumos para auyentar animales salvajes, hasta bálsamos de curación semi-instantaneos, todas las personas del pueblo acudían hasta su hogar en busca de rápidos y eficaces remedios para los problemas de sus vidas. A decir verdad, tanta demanda popular con el correr del tiempo se había convertido en ganancias inmesurables que le procuraron al Alquimista tener practicamente lo que deseara.
La casona era grande, iluminada y estaba dotada de todos los lujos y placeres imaginables. Los jardines cercados estaban poblados por equinos jóvenes que deambulaban sin jinete, como una metáfora contradictoria de la libertad. En el interior, toda clase de obsequios decoraban las paredes y las esquinas, en demostración de gratitud a tantos años de servicio por la comunidad.
Sin embargo, cada noche, cuando la última persona se retiraba de la morada, el pesado manto de la tristeza caía implacable y pegar un ojo se tornaba para el Alquimista un auténtico castigo.
En la vigilia, cuando los fantasmas de la pena se apiadaban de su alma y lo dejaban libre por un rato, podía ver con claridad lo que le estaba sucediendo: su existir no estaba completo en lo más mínimo, necesitaba encontrar una fórmula que le diera a su ser la calma del lago cuando sale la luna: la paz que unicamente tiene un corazón enamorado.
Otro trueno irrumpió el silencio de la habitación y se puso de pie de un salto. Atravezó los extensos pasillos hasta llegar a su mesa de trabajo en el sótano decidido a terminar con lo que hacía varias semanas había comenzado. Los habitantes de la zona ya no lo veían como antes, su aspecto ahora era algo extraño y las madres no acudían más allí a que tratase las enfermedades de los niños. En los pasillos de la feria se comentaba que había enloquecido buscando una pócima nueva, y una de sus empleadas de limpieza aseguraba haberlo oido llorar todas los días desde que trabajaba allí.
Con las manos temblorosas por la fatiga de jornadas enteras sin descansar, levantó el frasco donde acababa de realizar la última mezcla. Miró su contenido y sin dudarlo un instante, bebió todo hasta la última gota... Se quedó parado con la mirada perdida, como quien espera que ocurra un milagro en un chasquido con los dedos. Pero nada sucedió.
Varios días más tarde, preocupados por la prolongada desaparición, rompiendo la regla más sagrada del hogar, los empleados bajaron hasta el sótano para dar con él.
Lo hallaron sin vida tendido sobre la mesa, con el corazón incrustado al cristal de un tubo de ensayo.
El alquimista se quitó la vida harto de no poder encontrar la fórmula del amor, sin comprender jamás que la tuvo enfrente todo el tiempo, en la pasión y la dedicación que le inflingía a lo que realizaba por los demás.






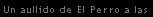 10:21 p. m. -
10:21 p. m. -